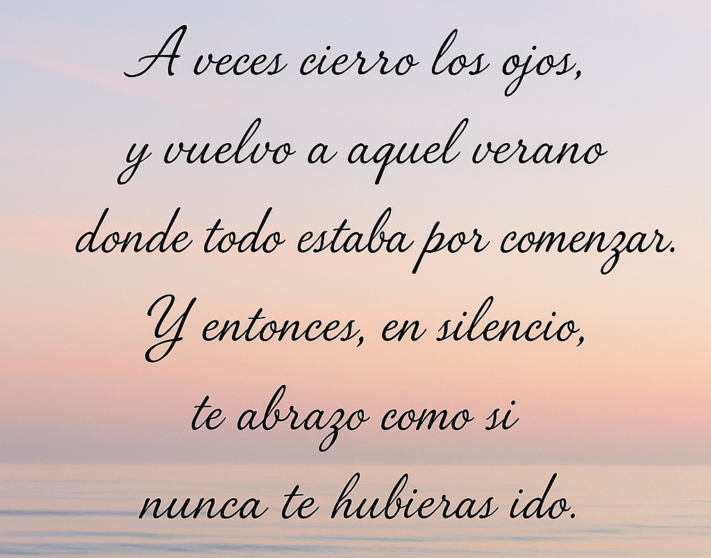Por Pablo Menéndez.- Era a comienzos de los años 80, cuando los asaltos eran la cita obligada de cada fin de semana y la barra de amigos se fundía entre canciones, juegos y primeras miradas tímidas. Allí, entre risas y secretos compartidos, Guillermo descubrió a María Clara.
La miraba como se mira lo único importante en el mundo, con ese brillo en los ojos que no se aprende, que nace solo una vez. Ella, ajena a ese amor silencioso, lo veía como un amigo más, sin sospechar el pequeño universo que Guillermo construía en torno a su risa.
El tiempo siguió su curso, y en un verano cualquiera, cuando la marea parecía haber cambiado de dirección, apareció una chica de paso, una visitante de vacaciones que, sin saberlo, vino a alterar algo más que el paisaje de Guillermo.
Fue entonces cuando María Clara sintió, por primera vez, el vacío de su ausencia. Un rumor entre amigas, una estrategia inocente, y pronto un encuentro planeado: cuatro jóvenes, una cita improvisada, y una excusa perfecta para volver a cruzar miradas.
Aquella noche, bajo el cielo inmenso y estrellado de la costa, lo que había sido admiración muda se transformó en un amor que ardía en ambos. Ya no eran niños que se buscaban en silencio; eran dos corazones encontrándose por fin en el mismo lugar y al mismo tiempo.
Vivieron un amor que parecía no tener final, de esos que huelen a mar, a promesas susurradas, a manos entrelazadas en tardes interminables. Pero la vida, caprichosa, quiso escribir otra historia. Dos años después, los caminos se bifurcaron.
Hoy, a pesar de los años, Guillermo aún recuerda aquella mirada de María Clara, ese instante en que el mundo entero se detuvo entre sus brazos. Porque el primer amor no se olvida: a veces duerme en algún rincón del alma, esperando ser soñado de nuevo.
“Hay amores que no terminan: simplemente duermen en los rincones del alma, esperando ser recordados.”